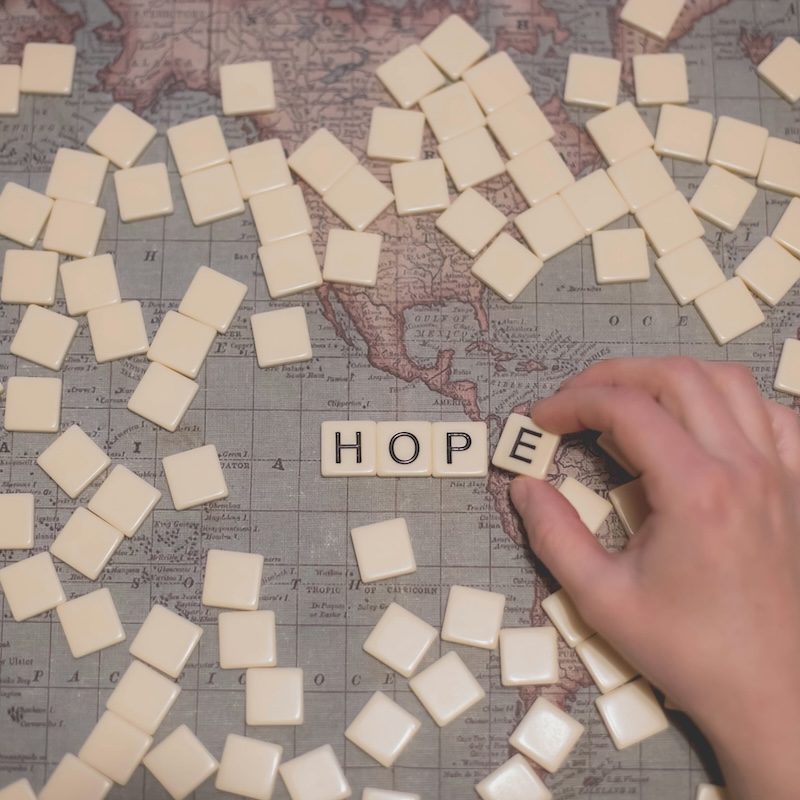Septiembre es el mes mundial de la prevención del suicidio. Un recordatorio urgente sobre la necesidad generar conversaciones desde la dignidad y el respeto hacia todas las personas que viven momentos de desesperanza. En al ámbito clínico, este desafío nos interpela de manera directa: ¿cómo crear espacios donde las personas puedan hablar sobre su dolor, sin miedo a ser juzgadas o reducidas a un diagnóstico?
La terapia narrativa ofrece un conjunto de prácticas útiles para la prevención del suicidio. En este artículo buscamos ampliar las perspectivas del trabajo terapéutico y reflexionar sobre un enfoque que sitúa a las personas como expertas en sus vidas, incluso en medio de la crisis.
¿Qué es la suicidología crítica?
Durante décadas, gran parte de la investigación y la prevención del suicidio se ha desarrollado bajo un paradigma biomédizo. Este enfoque ha sido útil para identificar riesgos y establecer protocolos, pero también ha recibido críticas: suele colocar el problema «dentro» de las personas, a través de etiquetas o diagnósticos, y a menudo reduce la complejidad del sufrimiento humano a cifras y categorías.
Aquí surge la suicidología crítica, un movimiento académico y clínico que propone mirar el suicidio de otra manera. En lugar de entenderlo únicamente como un trabajo individual, invita a reconocerlo como un fenómeno social, histórico y político, atravesado por discursos culturales, desigualdades y relaciones de poder (Kral & White, 2017; White & Morris, 2019).
La suicidiología crítica no rechaza la prevención, pero sí nos invita a repensar qué significa. No se trata solo de evitar muertes, sino también de crear mundos habitables, donde expresar el dolor no sea en sí mismo un riesgo y donde las personas puedan acceder a apoyos dignos, sin miedo a ser estigmatizado o vigilados.
En diálogo con la terapia narrativa, esta perspectiva nos ofrece un marco ético y clínico potente: acompañar a las personas en su sufrimiento sin reducirlas a su dolor, reconociendo las historias, valores y resistencias que aún sostienen sus vidas.
Terapia narrativa en la prevención del suicidio
Una de las premisas centrales de la práctica narrativa es que la persona no es el problema, el problema es el problema (White y Epston, 1990). En el trabajo con el suicidio, esto supone separar a la persona de los pensamientos suicidas, externalizando la experiencia para reducir la culpa y la desesperanza.
Adoptar una perspectiva situada nos permite reconocer que las ideas relacionadas con el suicidio no ocurren en el vacío, sino que están atravesadas por desigualdades de género, racismo, pobreza, violencias y exclusiones sociales. Este encuadre clínico no individualiza el sufrimiento, sino que lo contextualiza, invitando a mirar cómo los discursos sociales y las relaciones de poder sostienen la desesperanza.
Conversaciones de externalización
En terapia, Julia comparte su historia con los pensamientos sobre la muerte: me dicen cosas como «no vales nada» o «no encajas en este mundo». Se siente culpable, como si estos pensamientos fueran una prueba de que ella es una mala personal. Lo más doloroso es que, cuando se atreve a hablar de ello, algunas personas de su entorno le responden con frases del tipo «eres egoísta» o «no piensas en tu familia». Descubrimos que este tipo de comentarios refuerzan esos pensamientos y a ella la dejan más aislada aún.
A lo largo del proceso, comenzamos a nombrar estos pensamiento como si fueran algo externo, que tiene identidad y vida propia. Julia los describía como «un ruido constante en mi cabeza que me quiere convencer de que desaparezca». Al separar estos pensamientos de su identidad, puede empezar a reconocer que no es ella quien desea rendirse, sino que está lidiando con un problema que intenta dominar su vida. Este simple gesto reduce la culpa y abre la posibilidad de hablar de lo que realmente valora.
Algunos ejemplos de preguntas de externalización son:
- ¿Qué nombre le pondrías a estos pensamientos que te invitan a rendirte?
- Qué tácticas están utilizando para convencerte de que no hay otra salida?
- ¿Qué parte de tu vida intentan silenciar?
Documentos terapéuticos: la permanencia de las historias de resistencia
En el trabajo terapéutico, las conversaciones son potentes, pero a veces, también son efímeras: las palabras pueden perder fuerza con el paso de los días. Para contrarrestar esto, Michael White y David Epston comenzaron a utilizar documentos terapéuticos, como cartas, certificados, notas colectivas o manuales de habilidades, que permiten dar permanencia a los relatos preferidos y acompañar a las personas más allá de la sesión.
Estas cartas no son informes clínicos, sino como testimonios que reconocen y validan los valores, habilidades y resistencias de la persona. Se convierte en un puente entre sesiones y un recordatorio tangible de que no están solas en sus luchas.
«Las palabras en una carta no se desvanecen como las de una conversación; permanecen a través del tiempo y el espacio, dando testimonio del trabajo de la terapia y haciéndolo perdurable.»
La importancia del contexto y las relaciones de poder
La terapia narrativa entiende que el suicidio no es solo un asunto individual, sino también social y político. Al formular preguntas que deconstruyen los discursos dominantes podemos visibilizar factores como el machismo, el racismo, la homofobia o la precariedad económica que contribuyen a la desesperanza.
Un proyecto de co-investigación narrativa con jóvenes en Australia mostró que muchos atribuían sus pensamientos suicidas a experiencias de fracaso, ligadas a discursos sociales sobre qué significa ser “normal”, exitoso o valioso (Dulwich Centre, 2020). Inspirados por Michael White, estos jóvenes entendieron que el dolor no era una prueba de debilidad, sino un testimonio de lo que más apreciaban y no estaban dispuestos a perder.
El suicidio no puede entenderse únicamente como un “factor de riesgo” individual: es una práctica social situada, moldeada por contextos históricos, políticos y económicos (White & Morris, 2019). Esta mirada invita a profesionales y terapeutas a ampliar la conversación y trabajar no solo en la reducción del riesgo, sino también en la construcción de mundos más habitables.
Implicaciones para la práctica profesional y la formación
Para terapeutas en formación, el enfoque narrativo invita a sostener una ética de colaboración:
- Reconocer a las personas como expertas de sus vidas.
- Evitar etiquetas que reduzcan su identidad.
- Documentar y amplificar los momentos de resistencia.
- Trabajar desde la dignidad y la esperanza, incluso en medio del dolor.
White y Morris (2019) proponen que en el ámbito clínico y terapéutico las y los profesionales se orienten hacia una ética relacional en la prevención del suicidio. En lugar de centrarse en protocolos rígidos y listas de riesgo, esta ética nos invita a detenernos y reflexionar: ¿qué tipo de relación estamos construyendo en este espacio terapéutico?, ¿de qué manera esta conversación abre nuevas posibilidades para tu vida y para lo que valoras?
Este enfoque está perfectamente alineado con la práctica narrativa, que busca crear espacios colaborativos donde puedan imaginarse futuros más justos y habitables.
La terapia narrativa no ofrece técnicas o métodos como recetas mágicas, sino prácticas terapéuticas y éticas que permiten acompañar de manera respetuosa a las personas que enfrentan pensamientos suicidas. Externalizar, contextualizar y documentar son algunas formas de devolver agencia y voz a las personas.
Si eres terapeuta o estudiante y quieres profundizar en estas prácticas, en nuestro centro ofrecemos programas de formación en terapia narrativa con un enfoque situado y comprometido con la dignidad de las personas.
Referencias
- Dulwich Centre (2020). Researching Suicidal Thoughts and Archiving Young People’s Insider Knowledges.
- Fredman, G. (2014). Weaving net-works of hope with families, practitioners and communities: Inspirations from systemic and narrative approaches. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 35(1), 54–71.
- Kral, M., & White, J. (2017). Moving Toward a Critical Suicidology. Annals of Psychiatry and Mental Health, 5(1), 1059.
- White, M., & Epston, D. (1990). Narrative Means to Therapeutic Ends. Norton.
- White, M. (2007). Maps of Narrative Practice. Norton.
- White, J., & Morris, J. (2019). Re-thinking ethics and politics in suicide prevention: Bringing narrative ideas into dialogue with critical suicide studies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19), 3659.
 Psicología Terapias Narrativas
Psicología Terapias Narrativas